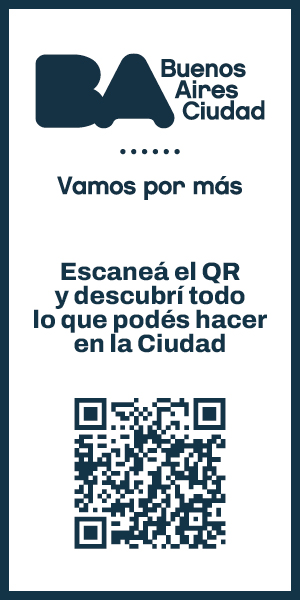En la época de la independencia existía una identidad gastronómica fuerte en el territorio de lo que luego sería la República Argentina, con sabores que aún hoy persisten en nuestra comida diaria.
La feria Caminos y Sabores será un buen lugar donde festejar un nuevo aniversario de la Declaración de la Independencia, con una mirada histórica sobre la cocina argentina.
La historia argentina está hecha no sólo de relatos sobre próceres de bronce, intrigas palaciegas y batallas, sino también por narraciones que dan cuenta de la cotidianeidad y las costumbres de su pueblo.
El locro o la carbonada son parte de esa historia macerada en ollas y cacerolas que no han sobrevivido al tiempo, pero cuyos sabores nos llegan a través de la tradición culinaria viva en los hombres y las mujeres que habitan nuestro país.
Roberto Elissalde, historiador y miembro fundador de la Academia Argentina de Gastronomía –dedicada a la investigación histórica de la cocina local– da cuenta de algunas de esas costumbres culinarias, relatando una anécdota de 1806, referida por el oficial británico Alexander Gillespie en el marco de las primeras invasiones inglesas: “Este personaje fue recibido por un hermano del General Belgrano y su esposa a comer en su casa. Según él, en dicha ocasión se sirvieron veinticuatro manjares, empezando con sopas y caldos, siguiendo con patos, pavos y otras cosas producidas en el país, terminando con una gran fuente de pescado, todo acompañado por vinos de San Juan y Mendoza”.
Según el investigador, la abundancia que refleja el relato era una de las características más sobresaliente de la cocina local, desafiada luego por la más refinada influencia francesa. “El General Mansilla, casado con la hermana menor de Juan Manuel de Rosas, escribió que en la casa de su suegra se comía la buena comida criolla, abundante y contundente como la española, a diferencia de las costumbres culinarias de Mariquita Sánchez de Thompson, quien servía poca comida en platos franceses”, cuenta.
La mesa del pueblo
Según Elissalde, no existía en la época una diferencia marcada entre los alimentos que los pobres ponían sobre sus mesas y aquellos que consumían los más pudientes.
“La comida costaba muy poco, pues era muy abundante”, señala el historiador, para luego relatar: “Según algunas fuentes, en los días en que estuvo reunido el Cabildo durante la Revolución de Mayo –desde el 22 hasta el 25 de mayo– la cuenta por una cantidad generosa de vinos y algunos comestibles para atender a la gran cantidad de gente que circulaba por el lugar, tenía un precio que hoy en día nos parecería irrisorio”.
La carne abundaba en Buenos Aires en tal medida que cuando los carros que trasladaban cuartos de reses perdían una pieza por el camino, quienes la acarreaban ni se molestaban en volver a cargarla. “Esto originaba el problema de que los perros estaban muy gordos y cebados por comer esa carne que encontraban en las calles, por lo que debían organizarse matanzas, para evitar que atacasen a la gente”, cuenta el investigador.
Indudablemente –señala Elissalde– muchas de esas carnes eran diferentes a las que se consumen actualmente: “por su dureza, se hacían los grandes y tradicionales cocidos y guisos, en donde hervían por horas y se ablandaban, pues las personas no cuidaban sus dientes como lo hacemos hoy en día”.
Entre los extremos de la escala social, las diferencias se notaban en el modo de elaborar las comidas. “El asado hecho por una persona con un cierto nivel económico, cultural y social, incluía algunos refinamientos ajenos a las clases populares de la época”, señala el investigador. “No obstante, a lo mejor al pobre le salía mejor que al rico”, advierte.
Curiosamente, lo que resultaba caro era el pan, por el alto precio que del trigo. Los productores de aquella época se encontraban con inconvenientes tan elementales como la falta de alambrados: “El Cabildo debía intervenir, por ejemplo, prohibiendo el juego del pato, porque muchas veces los caballos que participaban de la actividad pasaban sobre los campos sembrados”, afirma Elissalde.
Sabores locales
Entre los platos típicos de la época, recogidos de distintas fuentes documentales, el historiador menciona las sopas con trozos de cerdo, porotos, legumbres, e incluso con huevo; pan y espinaca con tiras de carne; rodajas de pan que se remojaban en caldo de buey; perdices y gallinas cocidas con legumbres; guiso de cordero; y entre los postres, chocolates, bollitos y empanaditas dulces, y tortas de duraznos o higos, entre otros.
Entre las especias, el perejil y la pimienta eran muy importantes, como así también el ajo. “Por los comentarios que nos llegaron de aquellos tiempos, se trataba de comidas de gusto fuerte, conforme al estilo español”, resalta Elissalde.
Desde la Península Ibérica llegaban exquisiteces como el jamón o el bacalao, que podían ser transportados en toneles llenos de sal. También se traían vinos, que eran considerados mejores que los locales. “Sin embargo –narra el investigador– existe una anécdota según la cual el General San Martín convidó a sus invitados con los mejores vinos españoles y otros cuyanos, a los que les había cambiado previamente la etiqueta, y ante los elogios que recibieron los vinos importados, se divirtió revelándoles que en realidad estaban bebiendo los que habían sido elaborados localmente”.
Según Elissalde, “se puede hablar de una identidad gastronómica fuerte en este territorio en la época de la independencia, con sabores que aún hoy persisten en nuestra comida diaria, a pesar de que los paladares hayan cambiado”. Estas recetas atravesaban incluso el límite de las distintas regiones, donde lo que difería era la materia prima con la que se elaboraba cada alimento.